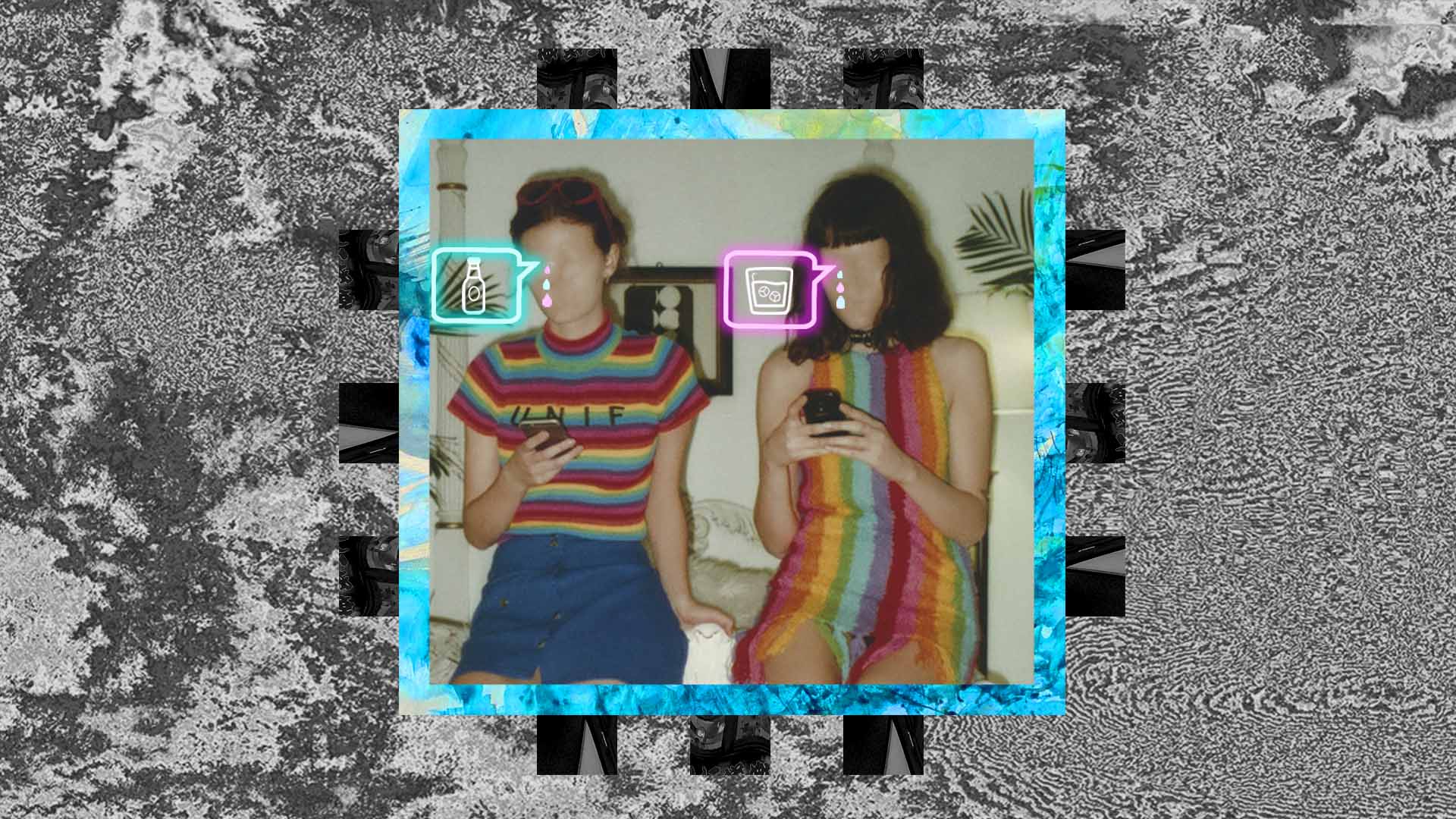Una recapitulación de diversas situaciones donde el alcohol, la ebriedad, la nostalgia o la tristeza, han sido la compañía necesaria para una noche de reflexión. En busca de repensar un poco nuestros hábitos y entender por qué somos cómo somos, aquí van 5 perspectivas e historias para pasar una noche de copas.
 Paula, la de la nostalgia.
Paula, la de la nostalgia.
Golpeas la puerta. ¿Qué te pasa, Paula? Estás sola en tu habitación: Un ciclo universitario desastroso. Tus notas están por los suelos, no sabes cómo justificarle a tus padres el gasto de un curso más o, peor aún, explicarles el retraso de años que simboliza para tu graduación.
Te tiras sobre la cama, marcas a tu mejor amiga. No contesta. Quizá porque ya es la medianoche de un martes y ella tiene clases a las 7:00 AM al día siguiente. Te ordenas el cabello, te miras al espejo. Cielos, ¿En qué momento todo se volvió tan complicado? Todo era más sencillo en la escuela, con los profesores, el file de conducta, aquellas monjas que te perseguían por el largo de la falda o esos curas que te trasnochaban con sus penitencias. Todo era más sencillo.
La vida de adulto es tan complica, tan veloz. Uno ya no se detiene a contemplar cuántos carros de color rojo pasan frente a la banca del paradero, ya no te emocionas si escuchas la campana del recreo y el gusto de quitarse el uniforme al llegar a casa, ya no es el mismo. Las cosas también han cambiado: Muchas personas que amaste ya no están contigo y te lamentas de no haber seguido los consejos de tus mayores por haber querido hacerte el vivo. El tiempo ha pasado y has aprendido, dejando muchas heridas en el camino.
Y esa noche, nuestra querida Paula, la nostalgia que le traía el pasado y la confusión le tientan. Un amigo una vez le dijo que el peor momento para beber, era estando triste; porque te acostumbrabas al sedante que te trae el vodka, el whisky, el ron. Pero esa noche le importa.
Abre el clóset, saca una caja. Destapa y bebe.
Quizá, en aquel pensamiento erróneo y esa nubosidad de la ebriedad, las cosas podrán hacerse más sencillas.
 Anita, la que flota.
Anita, la que flota.
En otro lado de la ciudad, Anita baila. Había sido invitada al cumpleaños de una buena amiga de la universidad y estaba nerviosa. Su madre había fallecido hacía solo un mes y seis días, y era su primera fiesta después de eso. Ella nunca fue una chica de muchas salidas y eso le asustaba. Mucho más ahora que, aun cuando sabía que no era cierto, se sentía culpable por salir a divertirse y no quedarse en casa guardando duelo.
Aunque sabía que su madre la hubiese preferido fuera de casa en lugar de acurrucada en la cama de un sábado.
Una dama se le acerca. Ve como Anita tiembla, ve cómo quiere irse a su casa porque no se siente cómoda rodeada de tanta gente, ve qué necesita ayuda. Le extiende un shot, el primero de la noche. Seco. Uno. Seco. Dos. Seco. Tres. Anita se siente mejor. Empieza a agarrar valor, se empieza a olvidar el por qué se siente incómoda. Siente que flota.
La música se vuelve más lenta. Seco. Cuatro. Corea canciones que no recuerda haber memorizado, la está pasando de maravilla. Se divierte tanto con sus amigas (amigas que no pegan el ojo ni se separan de ella, porque son buenas amigas y la precaución es, ante todo) que no quiere regresar a casa.
De pronto huele aquello que le resulta familiar pero que nunca se ha visto tentada. Ese olor a pasto quemado, ese olor que ha evitado. Se acerca, le invitan. Lo prueba. Y todo se vuelve, todavía, más lento. Los pensamientos van a mil por hora, las risas de sus acompañantes se vuelven más altas, los colores más vivos. Los sentidos, por Dios, estallan y se fusionan con ella.
En ese momento se detiene. Para el baile. Todo se sigue moviendo a su alrededor, pero observa, en su marea, lo que ocurre. Hombre y mujeres, igual de felices que ella, cantan y bailan, se ríen. Pero no los ve llenos.
Se mueve entre la gente, se intenta escabullir entre los cuerpos. Anita, Anita, Anita. Ahora lo comprende. Entiende que está feliz en aquel bullicio, entiende por qué todos lo están: Hay algo que los une.
El intento imparable de huir de lo que te perturba.
Todos estaban en la sala, vacíos, necesitados, maltrechos y aquella reunión, aquel aquelarre, solo era una excusa para olvidarse de todo. Una excusa completamente válida, por cierto; pero una excusa, a fin de cuentas.
Anita se queda en el medio y vuelve a sentirse sola.
Más sola que nunca.
 Sebastián, el del beso.
Sebastián, el del beso.
Se fue. Ella se fue.
Estaba en la fiesta, estaba bailando como nunca lo ha hecho. Brillaba. Era dulce, era perfecta, era la mujer más bella que podía aparecer en todo el universo. De esas que no se repiten jamás; de esas que te mueven el piso, los muebles, la casa entera. Y había estado radiante esa noche, bellísima.
Pero uno, como el siempre cobarde que no puede esperar a peor momento para pedirle una canción, ella se había ido.
“Ya es muy tarde, perdón. ¡La próxima será!”. La vio huir en su taxi, con sus labios rosa, con sus orejitas de conejo que había dedicado para el disfraz más seductor de la noche.
Joder. ¿Cómo no pedirle un beso? ¿Cómo no lanzarse sin esperar respuesta? ¿Cómo no intentarlo, al ver su respuesta?
Quizá vendría con una cachetada bien merecida, pero uno ya estaba lo suficiente ebrio como para no sentirla.
Y ahora, sin ella, la noche perdía su brillo. Noche que levantaba, entre sus tenues estrellas, el reflejo de cientos de botellas que quedaban sobre la barra sin ser abiertas.
Un shot por su sonrisa. Un shot por su mirada. Un vaso por su esencia. La botella entera por ella.
Porque el alcohol, para aquellos cobardes que temen hablar de amor, es la mejor compañía en una noche de Halloween sin temor. O quizá eso quiere pensar. O quizá esa idea le hace sentir mejor. Fuma, calada tras calada, recuerda su cintura, su silueta. El cuerpo de mujer que es de otro, o que será de otro; pero jamás de él.
– Cielos. – suelta el vaso, saca otro cigarro.
El alcohol, en esa noche, es la única buena compañía para el corazón roto de los amantes que no se corresponden.
 La abuela, la del duelo:
La abuela, la del duelo:
En conmemoración a su amiga fallecida 8 años atrás, la abuela se sienta, todos los días, a tomar dos copas de vino. Se levanta a las 7, calienta dos panes, dos jamones, dos cafés y se sienta, frente a frente, de una larga mesa. En un lado, su desayuno; en el otro, el de una mujer que ya no regresará jamás.
Se llamaba Isabel. Había sido su amiga de la secundaria, se graduaron juntas de la carrera de medicina en una época donde era difícil titularse siendo una dama, pero tuvieron la suficiente habilidad para competir con sus pares masculinos. Vivían juntas, en una quinta en el Jirón de la Unión, conversando de muchachos, de viajes, de compromisos.
Se casaron, tuvieron sus hijos. Enviudaron y los niños volaron del hogar.
Sin tiempo de lamentos, volvieron a juntarse. Decidieron reunir todas sus pensiones en un fondo común y conocer el mundo que les retaba a la vejez: París, Madrid, Dubái, Taiwán, etc. Eran felices. Los 75, eran los nuevos 25.
Sin embargo, un mañana, un dolor en el pecho, una cita al médico. Cáncer.
Un funeral.
Y, desde entonces, la abuela no volvió a ser la misma.
– Todas las mañanas se sentaba al frente y brindábamos. Ahora que no está, me cuesta perder la costumbre.
>> Porque, si lo dejo de hacer, la habré olvidado.
 Nosotros, los de la fiesta
Nosotros, los de la fiesta
Cuando el cura da un paso atrás y lanza la bendición. Dos vidas quedan hechas, entrelazadas por designio divino o social, poco importa. Hay sonrisas, hay cantos. Arroz, vestidos largos; lágrimas de las parejas más emotivas y risas de las más nerviosas.
Cruzan el umbral preparados a uno de los retos más difíciles que tiene nuestra humanidad: El compromiso.
Pero aquello no es una tortura, sino que se celebra. Se baila, se goza y, quizá, es uno de los pocos momentos donde uno bebe por la única intención de compartir la felicidad ajena.
Cual familia feliz por el nacimiento o recibimiento de su primer hijo, donde los regalos y uno que otro champán no puede faltar. Cual estudiante graduado que invita a sus familiares para deleitarse de bocadillos y cerveza.
Un motivo para compartir aquello que nos termina por unir.
Porque, quizá, no es malo pasarse de tragos, bailar hasta perder los papeles y divertirse sin recordar nada. Quizá lo malo es hacerlo para huir. Quizá lo malo es hacerlo para olvidar. Quizá lo maligno, lo sucio, lo repulsivo, es hacerlo para desconocerse a uno mismo.
Quizá lo malo es no saber por qué lo hacemos